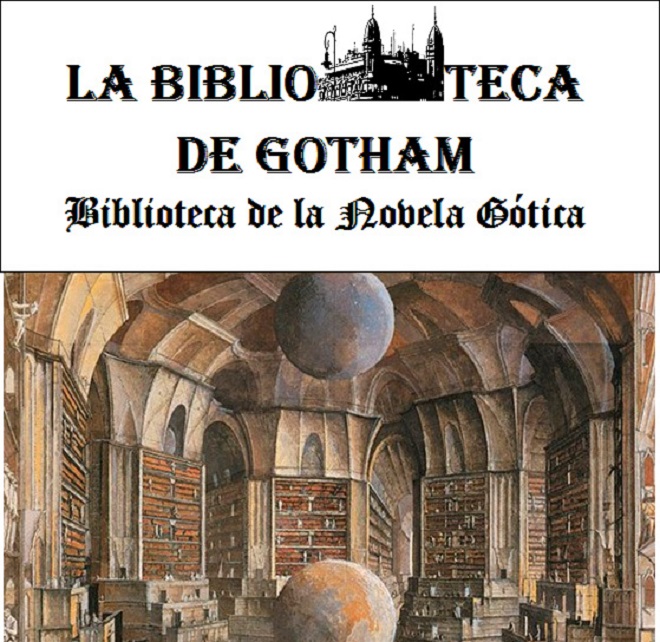Un
hombre se instala dentro de una jaula con todas las comodidades. Hasta hace
poco vivía en un hotel de cinco estrellas, ahora los lujos se han trasladado a
su nueva prisión: un sofá, una butaca,
una cama y una lámpara de mesa. Todo, salvo una cosa: comida. Es uno de los
seguidores del Hungerdoktor, Henri Tanner, o doctor hambre, uno de los muchos actores que hacen del
ayuno un arte. A lo largo de los años mudará el escenario de estos hijos de la
farándula: una habitación de un hotel, un circo, una urna de cristal en un
restaurante o café; y en pleno siglo XXI, una jaula suspendida en medio de la
nada cerca de la torre de Londres (David Blaine, Above the Below). Las
posturas de los ayunadores irán evolucionando con los lustros: de pie, como
Papus, sentados en un sofá o tumbados en el suelo. Sus habilidades se prestarán
a interpretaciones variopintas. Para una feminista vienesa que corea las
hazañas de una artista, el ayuno demuestra que el hombre y la mujer son
iguales, al menos en el sufrimiento. Para el poeta alemán Becher, en su poema
“Hungerkünstler”, los artistas del hambre son un símbolo de la explotación
burguesa.
Pero a nosotros la lectura que nos interesa es la de Kafka, quien por
aquellos días vivía en la capital prusiana. Muchas veces se ha creído que las
parábolas del checo no estaban vinculadas con la realidad. Nada más erróneo. En
1928, como comenta Döblin en su novela “Berlin Alexanderplatz”, uno de estos
ayunadores, Jolly, era la estrella de un restaurante Bratwurst y se exhibía en
una urna de cristal, mientras los clientes devoraban suculentas salchichas. A
finales de los años veinte este arte estaba en crisis. Succi, el inspirador de
Kafka, había sido pillado in fraganti tomando un bistec, por lo que lo habían
enviado a una confortable jaula “para mayor seguridad”. En el caso de Jolly el
caso era más flagrante. Había sobornado a sus vigilantes para que le dieran
chocolate a escondidas. No obstante, la coyuntura obedecía a motivos más profundos.
En un mundo en el que los funámbulos desafiaban al vacío haciendo piruetas
entre dos edificios, estas atracciones aburrían. Estos tipos eran demasiado
estáticos y su final, previsible. De ahí que para sobrevivir algunos de ellos
recurrieran a artimañas indignas de su genio: gritaban y lloraban para
aparentar locura y dotar de mayor espectacularidad a su deterioro físico. Todo
en vano.
Nada que ver con el artista de Kafka.
Como subraya Ricardo Signes en su entrada Bohemios,
nuestro héroe es un ayunador vocacional que se dedica a su profesión, porque no
puede evitarlo. Cuando el vigilante le pregunta por qué no come, aquel le da
una respuesta sorprendente: no hay ninguna comida que le guste.
En el cuento del checo el protagonista
muere de inanición ante la indiferencia de su público. Los publicistas de la empresa Calvo (DDD) han escrito un final alternativo en su anuncio el increíble estómago rugidor, realizado por Sebastien Grousset, bajo la dirección artística de Tamara Martín, e ilustrado
por Joan Chico. El protagonista del spot espanta a todo
el mundo con los feroces rugidos de su estómago. ¿Por qué? Ningún alimento
satisface a su estómago. En la oficina los compañeros huyen aterrados, la
familia lo teme e incluso el gato brinca espantado en cuanto oye esos sonidos
terroríficos. El ayunador decide que sólo puede vivir metido en una jaula de
circo con la única compañía de dos leones; los únicos capaces de soportarlo. La
familia no se pierde ni una función, y él demuestra su ferocidad saltando por
un aro, mientras los dos felinos lo miran pasivos. La esposa, en un intento de
transmitir normalidad a sus hijos, les dice señalando a los animales:
“Mirad, no tengáis miedo. Son los
amigos de papá”. Frase admirable que podría figurar en el informe de la
Academia. Alguien me dirá que los
publicistas han mezclado dos relatos de Kafka: “La Metamorfosis” y “El artista
del hambre”, y tiene mucha razón. Sin embargo, el final es todo menos
kakfiano. Un día el protagonista contempla desde la jaula un plato suculento.
El director de circo abre la portezuela con precaución, temeroso de los feroces
rugidos. El ayunador come unas albóndigas y su estómago enmudece: es un plato
de cocina Calvo. Ha encontrado por fin
una comida de su gusto.
Como
parafrasea Signes en varias de sus entradas, cada uno es lo que come. (Balzac:el hambre y la novela, Alejandro Dumas y las patitas de elefante, El sabor de la memoria). Pensemos
en Homer: tiene estómago en vez de cerebro. Algunos filósofos generan
bilis, porque padecen malas digestiones o no toman all bran, como el
anuncio de aquella pareja. Otro gallo nos cantaría si hubieran disfrutado de
los platos de cocina Calvo. Nadie firma una pena de muerte tras una buena
comilona, regada con buenos vinos. A Iván el terrible le rugía el estómago,
porque no había conocido a Calvo. Hitler tenía malísimas digestiones, por lo
que deducimos que tenía un terrible estómago rugidor. Napoleón sufría gases y
almorranas. Sin duda, con un buen dietista, Europa habría permanecido mucho más
tranquila, y no habría tenido que silenciar a sus leones.
El otro final de la historia, como
sugiere Signes, es mucho más dramático: el ayuno colectivo forzoso provocado
por un cabo austriaco. Una noticia reciente de la prensa parece confirmar su vigencia.
Un restaurante para anoréxicos de Berlín, en el que los comensales no prueban
bocado ni los empleados. El ayunador ha conseguido su propósito: que todos
hagan dieta. Pero esta idea ya ha nacido vieja. En los años treinta uno de
estos artistas sale de la urna de cristal para conseguir un escaparate mayor,
al descubrir que los verdaderos ayunadores no estaban detrás del cristal sino
fuera, por eso pondrá a dieta a toda
Europa y logrará que esta se convierta en artista del hambre. Se llama
Adolf, que en alemán significa lobo, y eso es lo que tiene, hambre de lobo.
Algunos lo califican de Golem, que en hebreo significa “idiota”. No es
humano, porque es mudo. Los más optimistas dirán que es una figura de barro
moldeada por dos ventrílocuos: Goebbels y Goering, y que con el tiempo se
deshará entre las manos más hábiles de los junkers prusianos. Sin embargo, lo
que es inequívocamente suyo es su increíble estómago rugidor, al que no
saciarán las comidas mejor condimentadas.