3.
El
doctor Tuhmahul.
El Doctor Tuhmahul era un oculista de
prestigio que no operaba sino que obraba milagros, por eso lo llamaban el
Doctor Maravillas. Algunos sospechaban que ese toque mágico era un don heredado
de una vida anterior. Un pequeño anticipo de esos portentos lo disfrutabas al
admirar la placa gigantesca con su nombre, que destellaba unos rayos
prodigiosos. Con sus letras arabescas cinceladas en bronce, deslumbraba a todos
los que la distinguían a distancia. Más de uno se había sentido atraído hasta
su clínica por su brillo y su glamour. Pero, amigos míos, con esta primicia las
sorpresas no acababan más que despuntar. A la entrada de la consulta te salía
al paso una urna repleta de gafas con cristales culo de vaso, auténticas
máquinas de tortura para los hombres topo. Debajo de la urna un letrero
desvelaba el enigma, toda una oda a su libertador: Ofrenda en agradecimiento al
doctor Tuhmahul. La sala de espera estaba empapelada de
retratos del mago irradiando carisma junto a celebridades: científicos de
prestigio, los presidentes de círculos y sociedades científicas de todo el
mundo, la National Geographic, la Smithonian, Royal Society, el Presidente de
Union Pacific, los directivos del Monte Sinaí… Una foto con profesores de Harvard, donde dio una conferencia sobre
sus técnicas revolucionarias, aunque solo unos pocos con muchas luces
vislumbraron en qué consistían. A nadie le extrañó, porque sus colegas y admiradores
estaban acostumbrados a sus flores raras. (Era un misterio que no quería
revelar. Una fórmula mágica. ¿Desde cuándo los alquimistas desvelan sus
secretos? El mismo Presidente de los Estados Unidos, el mago de los magos,
había estado a punto de ponerse en sus manos). Malas lenguas decían que el
genial cirujano no operaba, sino un subalterno gris pero muy curtido. Nuestro
galeno nos prevenía contra estos diablos rateros que te roban el alma, mientras
te desgranan un chisme calentito o te hacen reír a destiempo con una broma
diabólica. Sin embargo, todos esos rumores se convertían en humo en cuanto
conocías al doctor en persona.
Nuestro personaje
parecía sacado de Las Mil y una noches: llevaba un turbante y, entre sus
pliegues, un zafiro de veinte quilates. Con todo, lo que más atraía a sus pacientes
no era tanto la joya como la fuerza hipnótica de su mirada y esa sonrisa que te
hacía creer que Dios existe.
En las paredes de su consulta asomaban las raíces de su
erudición: titulaciones con caracteres indescifrables, en cuyo fondo
sobresalían grabados alegóricos –elefantes, cocodrilos, águilas, linces–,
alusivos a los títulos reseñados, cuyo colorido no desentonaba con el papel
pintado de la pared. Había aprendido tanto en un tiempo récord,
gracias a libros tan prometedores como Diez preguntas para no volver a hacer
preguntas (en el que estaban resueltos en unas páginas todos los arcanos
del universo), y a otras luminarias no menos esclarecedoras. Nuestro médico,
amén de decenas de carreras, dominaba más de sesenta idiomas, raros, rarísimos,
con los que deslumbraba a todo bicho viviente y espantaba a algunos espectros
antiguos. Una de estas hazañas le había reportado fama mundial. Era uno de los
pocos mortales que hablaba la lengua Bonduñón, con el doble bonus de que las
había asimilado en muy poco tiempo, lo que el erudito Kamelinsky calificó
entusiasmado de Aprendizaje Relámpago
(Blitzlerhe). Gracias a su supermemoria, había podido retener en
apenas una hora el listín telefónico y la retahíla impronunciable de los reyes
Zonzos. En una de las baldas de la consulta asomaban un par de libros que nos
proporcionarían una pista.
Mas,
¡ay! El doctor no revelaría el
verdadero secreto que le permitió
aprender la lengua Piñón sin esfuerzo, y el Bonduñón en un tiempo
exprés. Sin ellas no se habría entendido en un país en el que no hablaban
ningún idioma cristiano. Baste decir que nuestro héroe era un hombre de
recursos.
Sea
como fuere, nunca sabremos si estos libros fueron fantasmas o seres de papel y cartón, porque nuestro astutogaleno se dio cuenta de que el profesor Magoo estaba aireando su secreto y
ocultó ambos libros. Cuando este volvió a posar sus ojos en el mismo lugar,
estos habían sido sustituidos por dos tomos muy sesudos y ortodoxos: El
Libro secreto de los códigos criptomistéricos.
Como era habitual, nuestro ilustre personaje había recibido
a su paciente envuelto en una atmósfera
de misterio. Lo miraba a través de una bombonera, formada por varios diamantes
engarzados entre sí. Sus ojos (los infinitos ojos de Argos), y las aristas de
su retrato se cuarteaban en poliedros, matizados por el tono amarillo de los
bombones. El escenario se esfumaba por este artefacto escénico. La pieza adelgazaba y adelgazaba hasta volverse
invisible y los perros guardianes, reclutas
de un ejército amorfo, sesteaban en una dimensión desconocida. El galeno
estaba callado y meditabundo. De este silencio brotaría un torrente de
palabras. El mago le hablaría de los escogidos y de las señales. Era la misma
melodía de don Pancho, el guerrero visionario, con modulaciones más seductoras,
las de un hombre de mundo.
– Le
felicito por el descubrimiento de la tumba. El muchacho cumplió su misión.
¿Cómo lo escogió?– preguntó el doctor intrigado.
Una
música relajante fluyó como melodía de fondo. La voz del doctor, la música, los
grabados exóticos, las sombras danzarinas en la pared, todo ello contribuía a
un aire de leyenda, todo eso y dos dogos pretorianos con collares de rubíes a
los que acariciaba mientras atendía a su visita.
– Fue a
través de una señal. ¿No se acuerda de lo que me dijo el otro
día? –le respondió el profesor Magoo –. “El universo está lleno de señales. Un bocinazo que no viene a cuento. Un ladrido sin ningún
motivo. Un jarrón odioso, caído al suelo, sin que ningún espíritu lo empujara
al vacío. Todo eso son signos que nos confirman entre los elegidos; todo eso,
claro, y una cuenta solvente de varios millones de borgias.”
Al salir un día de la consulta, continuó Magoo, vio señales
por todas partes, coreadas por miles de ojos y bocas, ecos de una luz
polarizada en innumerables figuras cósmicas. Aquella mañana se había hecho
añicos una tetera muy enojosa; unas horas más tarde, al aparcar medio alelado,
le había pitado un coche. O nuestro Magoo estaba entre los elegidos o el doctor
hablaba como los ángeles.
Cuando bajó a la calle se topó con Alí Babá, un bazar que vendía magia a un
precio de fábula: Lo más caro no sobrepasaba los diez borgias. Magoo se
disponía a comprar una tetera, algo resultón que cubriera un hueco del
aparador. El local estaba atestado de baratijas con oropeles varios, en el que
se vendían titulaciones con bonitos grabados, como las que había visto en la
consulta. Lo que escarbó un primer desasosiego. Los diplomas del doctor, ¿se
habían desplazado hasta allí como si tuvieran patas? ¿Hasta estos dominios se
alargaba la sombra del doctor Maravillas? Porque, además de los títulos, el
bazar compartía algunos objetos glamorosos con el mago: un diván tapizado con
motivos orientales, un par de elefantes
blancos que adornaban una de las interminables salas de espera –en las que los
hombres topo se apretaban con calzador–, unas cortinas con unas bailarinas
semidesnudas y una alfombra turca con motivos geométricos, gemela de la del
oculista, que había despertado los elogios de una señora muy entendida.
Y entonces, entre tantos objetos familiares, la distinguió.
Allí estaba en una de las baldas. ¡Una
bombonera igualita a la del doctor! ¡Imposible! ¡Si aquella era de
Chartier! Esta bombonera era una señal;
pero, ¿qué significaba?
No tardó en obtener respuesta. A través de sus cristales vio
la figura deformada de un chico moreno con un tupé rubio. Estaba robando un
amuleto. Tras este hurto se disponía a salir, cuando el profesor Magoo se
interpuso en su camino.
– ¿No estuviste ayer en mi recital poético?
En efecto, Saúl, porque de él se trataba, participaba en las
actividades náutico es- colares como uno de los cabecillas. Ahora Magoo lo
había pillado en una situación apurada y, a cambio de su silencio, le pagaba su
latrocinio y le proponía un trato. Le ofreció la aventura de desenterrar
la tumba de Usthiasuk. Con ello, Saúl obtendría la gloria y dinero. Pero la
gente es muy descreída, así que debía llevar hasta allí a unos testigos de su
hallazgo arqueológico. De esta manera, añadiría un plus a su liderazgo entre
sus compañeros.
El descubrimiento había puesto en entredicho Oxforbridge,
suscitando la curiosidad por los mundos antiguos. Cientos de padres, alumnos y
profesores admiraban los jeroglíficos de las catacumbas y sentían nostalgia por
el orden y la pulcritud de las aulas de antaño; pero eso no bastaba. Por eso el
doctor había convocado a su discípulo, el profesor Magoo.
–Saúl
hizo un buen trabajo –dijo Tuhmahul–. No obstante, con una última maniobra obtendremos la victoria definitiva. Circula una leyenda en torno a
Usthiasuk. Se rumorea que, cuando este
murió en la revolución educativa, anunció que despertaría de su tumba para
destruir Oxforbridge. Pues bien, yo he dado con un conjuro para resucitar a la
momia.
Cuando el doctor hablaba, Magoo no le quitaba ojo. Se decía que
hipnotizaba con el zafiro del turbante. Este comenzó a emitir destellos, en tanto
el mago, con un ejemplar de El
sello de Anubis en la mano, ensayaba unos grimorios. El profesor no
tardó en caer en trance y unas palabras se fijaron en su cerebro: “caudales de
sabiduría”.
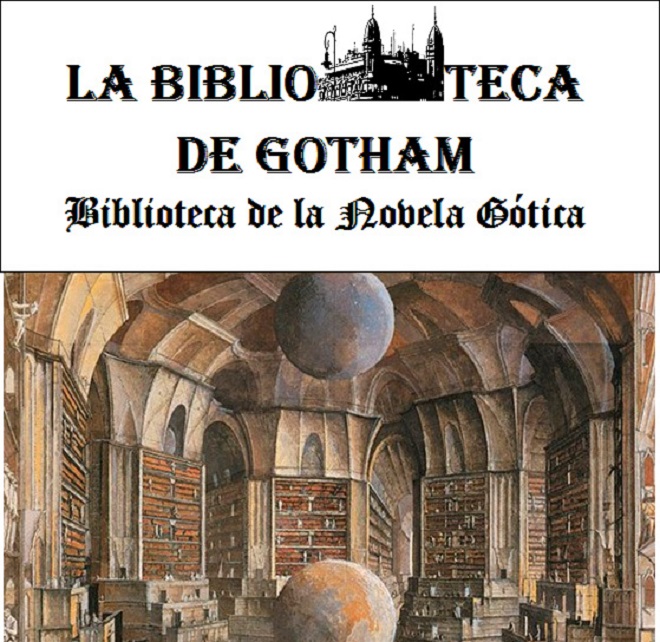



No hay comentarios:
Publicar un comentario